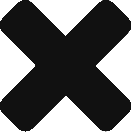La semana pasada se realizó el evento de lanzamiento de la traducción del libro “Pérdidas catastróficas en derivados” de Laurent Jacque, en el que se presentan las quiebras más significativas en la historia de los derivados (aquí). Al mismo tiempo, coincide con el inicio de las clases que dicto en la Universidad de Los Andes sobre medidas de salvamento a los mercados financieros; por lo que pareciera que ese debería ser el tema del post de esta semana.
En el libro de Jacque se mencionan las quiebras más grandes del último medio siglo, incluidas las de Metallgesellschaft (1994), Barings Bank (1995), Long Term Capital Management (1998), Amaranth (2006), Société Générale (2008), AIG (2008) y JP Morgan-Chase (2012). Quiebras estas que dan para un post cada una de ellas por lo interesante que resultan para divulgar las diferentes formas a través de las cuales bancos y banqueros han perdido fortunas con los instrumentos derivados.
Estudiar cada una de esas crisis es importante no solo porque han conseguido destruir una inmensa cantidad de riqueza, sino porque han influido profundamente en la percepción de la sociedad sobre los mercados financieros. Cada una de ellas (y las otras que se han dado en los mercados), deja su huella en la sociedad que se refleja en los ajustes en las reglas de juego. En el mercado de derivados, con ocasión de la crisis 2007/2008, la regulación de los países en desarrollo ha avanzado en función de evitar o controlar el riesgo que significan esas operaciones para el sistema (aquí). Las normas de registro y de depósito de garantías tienen precisamente esa finalidad. Y ese es un buen camino que los mercados emergentes debemos seguir, y un compromiso que debemos asumir quienes trabajamos en ese mercado.
Pero no es la única lección que nos dejan las crisis financieras. También deben llevarnos a estudiar el comportamiento humano en las finanzas que condujo a que sucedieran esos eventos. Y es que detrás de cada una de esas historias están los detalles de cómo el factor humano termina afectando organizaciones gigantescas que en principio tenían previsto el control para precisamente evitar situaciones como esas.
¿Son los derivados armas de destrucción masiva como dice Warrent Buffet? ¿O innovaciones financieras a través de la cual se realiza transferencia eficiente de riesgos generando riqueza en los mercados? En el campo técnico, la gestión de riesgos resulta necesaria, pero es ineludible una comprensión de lo que los modelos matemáticos están diciendo para saber quién está trasladando qué riesgo, y quien lo está asumiendo y a qué precio. Lo mismo pasa cuando se crean los instrumentos derivados de segundo y tercer orden. Y cuando éstos se ofrecen a determinados segmentos del mercado sin consideración a la capacidad que tienen de entender los riesgos que se están asumiendo. No deja de ser sorprendente que todas esas crisis pasaron en entidades que tenían personas competentes para analizar y medir los riesgos, y aun así fallaron los controles. El diablo está en los detalles y allí es donde el factor humano revela su dimensión.
Y esto me permite introducir la lección que más les insisto a mis alumnos: no subestimen el poder del lado oscuro. Porque los mercados financieros, como todas las actividades humanas, tienen un lado oscuro. Y quienes piensen que ese lado oscuro en los mercados financieros se va a presentar de la forma de un delincuente con una maleta llena de dólares pidiéndole al banquero que se los lave, lo está subestimando. El lado oscuro siempre se va a presentar a través de la debilidad humana: las emociones. El miedo es el camino hacia el lado oscuro, decía un maestro.
Sin duda, la ingeniería financiera es un arma poderosa para solucionar con creatividad muchos de los retos que se presentan en los mercados financieros, y esa ingeniería requiere no solo de experiencia sino de capacidad de integrar conocimientos en finanzas, mercados, contabilidad, riesgos y jurídicos. Y esa capacidad es buena cuando se usa para el bien. Pero puede generar pérdidas grandes cuando se utiliza para la ambición personal. Por esto resulta significativa la traducción del libro de Jacque, porque es importante que todos los que trabajan en los mercados financieros recuerden la fragilidad del éxito, y el poder del lado oscuro para seducir, para tentar.
Empresas y universidades han abordado el tema de la responsabilidad social empresarial (RSE) y es ya un estándar consolidado. Así mismo, hemos estudiado bastante sobre las causas y el origen de las crisis financieras. Pero creo que empresas y universidades debemos avanzar hacia el estudio del comportamiento individual que lleva a que, a pesar de la consagración de la RSE y de los códigos de ética, los individuos seamos seducidos por el lado oscuro. La lucha entre el bien y el mal está presente en muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, sabemos que la vida está llena de grises, y que todos hemos sido seducidos hacia ese lado oscuro en algún momento. Y que no hay nada más reconfortante que no caer; o de haber caído, hacer un acto de contrición y pagar con buenas obras los errores cometidos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el tío Ben.
#HagamosloSimple ¿Porqué crees que es importante hablar de ética en los mercados financieros? Comenta a continuación o escríbeme a juan@contratomarco.co